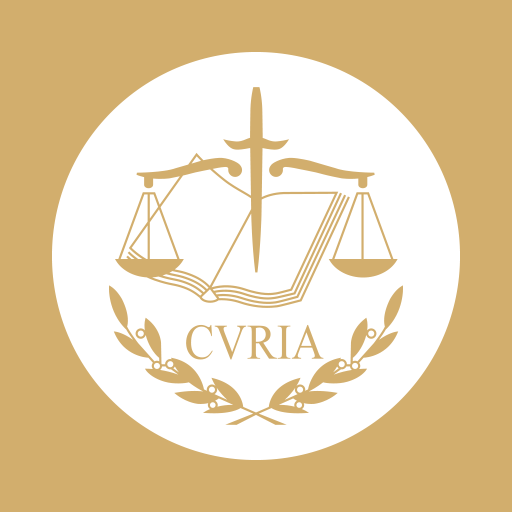
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. DÁMASO Ruiz-Jarabo Colomer
presentadas el 10 de julio de 2007(1)
Asunto C‑300/06
Ursula Voß
contra
Land Berlin
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania)]
«Política social – Igualdad entre trabajadores y trabajadoras – Profesores de la enseñanza pública – Retribución de las horas extraordinarias a los empleados a tiempo parcial – Discriminación indirecta – Criterios para la comprobación»
1.El Bundesverwaltungsgericht (tribunal supremo federal contencioso-administrativo alemán) ha pedido al Tribunal de Justicia, a título prejudicial, que interprete el artículo 141CE, con referencia a la remuneración de las horas extraordinarias efectuadas por los trabajadores a tiempo parcial, mayoritariamente mujeres.
2.Pregunta, en concreto, si, de conformidad con la sentencia de 27 de mayo de 2004, Elsner-Lakeberg,(2) las disposiciones nacionales que ha de aplicar entrañan una discriminación indirecta, prohibida por el ordenamiento europeo, pues determinan la retribución según la categoría profesional y no en proporción al sueldo de quienes cumplen la jornada normal.
I.El marco jurídico
A.El derecho comunitario
3.La equiparación del salario entre hombres y mujeres por un mismo trabajo «forma parte de los fundamentos de la Comunidad»,(3) como expresión destacada de la abolición de los distingos en el ámbito laboral.(4)
4.Está reconocida, desde 1957, en el artículo 119 del TratadoCE, que, después del Tratado de Ámsterdam,(5) se ha convertido en el artículo 141CE, con la siguiente redacción:
«1.Cada Estado miembro garantizará la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.
2.Se entiende por retribución, a tenor del presente artículo, el salario o sueldo normal de base o mínimo y cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa o indirectamente, en dinero o en especie, por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo.
La igualdad de retribución, sin discriminación por razón de sexo, significa:
a)que la retribución establecida para un mismo trabajo remunerado por unidad de obra realizada se fija sobre la base de una misma unidad de medida;
b)que la retribución de un trabajo remunerado por unidad de tiempo es igual para un mismo puesto de trabajo.
[…]»
B.La legislación alemana
5.Con arreglo al apartado 2 del artículo 35 de la Landesbeamtengesetz (ley de la función pública del Land de Berlín),(6) sólo en supuestos excepcionales cabe hacer horas extraordinarias, siempre que, si superan en cinco al mes a las habituales, se otorgue una exención del servicio o, si no es posible, una remuneración.
6.El Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte (reglamento sobre la concesión de retribuciones a los funcionarios por horas extraordinarias; en lo sucesivo, «MVergV»)(7) prescribe, en el artículo 4, que a cada hora extraordinaria le corresponde una paga escalonada según el grupo en el que esté encuadrado quien la ejecuta; en el número 1 del apartado 2 del artículo 5, añade que, en la enseñanza, tres horas lectivas equivalen a cinco horas completas efectivas.
II.Los hechos, el litigio principal y la cuestión prejudicial
7.La Sra. Voß desempeña un puesto de profesora por cuenta del Land de Berlín. Fue autorizada a trabajar a tiempo parcial, desde el 15 de julio de 1999 al 29 de mayo de 2000, 23horas de docencia por semana, frente a las 26,5 atribuidas a los maestros a jornada completa.
8.Entre el 11 de enero y el 23 de mayo de 2000 impartió 27horas de clase extraordinarias. En virtud del MVergV, debía percibir una paga de 1.075,14DEM, pero reclamó una liquidación acorde con la abonada a los maestros a tiempo completo, que alcanzaba la cifra de 1.616,15DEM.
9.El empresario denegó esa solicitud, pero la demanda prosperó ante el Verwaltungsgericht (tribunal de lo contencioso-administrativo), que, apoyándose en el artículo 141CE y en el artículo 1 de la Directiva 75/117/CEE,(8) reconoció a la interesada el derecho a cobrar las horas extraordinarias en consonancia con el salario de los trabajadores de su grupo.
10.Interpuesto recurso de casación per saltum, el Bundesverwaltungsgericht (sala segunda) ha suspendido el procedimiento para formular la siguiente pregunta prejudicial:
«¿Permite el artículo 141CE una normativa nacional que paga las horas extraordinarias que exceden del tiempo de trabajo ordinario de los funcionarios empleados a tiempo completo y a tiempo parcial con una cuantía inferior a la retribución proporcional que, en el caso de los primeros, corresponde a una parte de igual duración de su tiempo de trabajo ordinario, cuando quienes trabajan a tiempo parcial son mayoritariamente mujeres?»
III.El trámite ante el Tribunal de Justicia
11.Han presentado observaciones, dentro del plazo marcado por el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia, la Sra. Voß, el Gobierno alemán y la Comisión.
12.La Sra. Voß alega que la MVergV implica una discriminación indirecta para los trabajadores a tiempo parcial, principalmente profesoras, pues perciben menos dinero que quienes desarrollan una jornada ordinaria, sin justificación objetiva, ya que, según la jurisprudencia, el tiempo suplementario supone una carga mayor para los que no ejercen la jornada normal.
13.El Gobierno federal niega, sin embargo, que haya un trato desigual, puesto que, atendiendo a las diferentes partidas de la nómina, se aprecia que la retribución es idéntica para todos los asalariados y para cualquier tipo de hora trabajada, en función de la categoría profesional.
14.La Comisión pone el acento en el método para comparar las remuneraciones, pues un control eficaz requiere ponderar cada elemento de la paga, sin admitir una evaluación global. Con esta premisa, aduce que, en el sistema alemán, por igual cantidad semanal de trabajo, los docentes con jornada reducida reciben menos emolumentos que quienes completan la jornada. Esta divergencia de trato conculcaría el artículo 141CE si afectara a más mujeres que hombres.
15.Clausurada la fase escrita del procedimiento, nadie instó la celebración de una vista, por lo que, tras la reunión general de 5 de junio de 2007, el asunto quedó listo para la elaboración de estas conclusiones.
IV.Análisis de la cuestión prejudicial
16.Para facilitar la respuesta a la cuestión prejudicial, conviene exponer, de entrada, la prohibición de la discriminación laboral en el entorno europeo, en línea con lo esbozado en conclusiones precedentes;(9) a continuación, las peculiaridades del trabajo a tiempo parcial, con especial referencia a la retribución de dicha modalidad laboral; para afrontar, por último, la cuestión suscitada por el Bundesverwaltungsgericht.
A.La igualdad entre los trabajadores de uno y otro sexo en la Unión
17.La discriminación de la mujer en el mercado laboral obedece, en gran medida, a que, tradicionalmente, se la ha considerado de menor condición, relegándola a las cargas familiares.(10) Santo Tomás de Aquino pensaba que la naturaleza culmina en la masculinidad; la mujer es una «cosa imperfecta y ocasional», «hallándose normalmente sometida al hombre, en quien hay mejor discernimiento de la razón; y que el estado de la inocencia no excluye la desigualdad de condiciones».(11) Con esta ideología no extraña que el derecho medieval exigiera la aquiescencia del padre o del marido para que la mujer pudiera enajenar la fortuna, administrar los bienes o presentarse ante un tribunal, aunque la realidad fuera otra, como muestra que, en 1270, se introdujera en el Sachsenspiegel (recopilación de costumbres germánicas) el siguiente párrafo: «siendo cierto que las mujeres leen más libros, deben por lo tanto corresponderles en herencia».(12)
18.Miguel de Cervantes se hace eco de la secular caracterización cuando, al relatar el cabrero a Don Quijote la historia de Leandra, menciona «[…] la inclinación de las mujeres, que por la mayor parte suele ser desatinada y mal compuesta». Después, alude a «[…] la ligereza de las mujeres, a su inconstancia, a su doble trato, a sus promesas muertas, a su fe corrompida, y finalmente, al poco discurso que tienen en saber colocar sus pensamientos e intenciones».(13)
19.Pero de manera progresiva se alzaron voces que, como Stuart Mill en 1869, denunciaron la condición de «esclavitud civil» en que se encontraban las casadas,(14) aunque la incapacidad jurídica continuaba, pues se recogió en los códigos civiles del sigloXIX, inspirados en el de Napoleón.
20.Al constituirse las Comunidades Europeas, el principio de igualdad de trato entre los dos sexos adolecía de importantes deficiencias. El Tratado de Roma sólo proclamaba en su versión original la paridad salarial, pero esta circunstancia no evitó que el mencionado principio se convirtiera en uno de los ejes de la actuación comunitaria, dando lugar a pluralidad de normas,(15) entre las que destacan las concernientes a la equiparación en materia retributiva,(16) en el acceso al empleo, en la formación y la promoción profesional, así como en las condiciones de trabajo(17) o en la seguridad social.(18)
21.Con el Tratado de la Unión Europea en 1992(19) esta política comunitaria igualitaria adquiere una entidad propia e independiente de la económica (antiguos artículos B del Tratado UE y 2 del TratadoCE).
22.La tendencia se acentúa en el Tratado de Ámsterdam de 1997, que expresamente encarga a la Comunidad «[...] promover [...] la igualdad entre el hombre y la mujer [...]» (artículo 2), incorporando entre sus objetivos el de eliminar las diferencias y el de fomentar dicha igualdad (artículo 3).Además, se añaden al artículo 119 –después de Ámsterdam, artículo 141CE– dos nuevos apartados previendo, por un lado, que el Consejo salvaguarde la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato en materia de empleo y ocupación –incluido el aspecto retributivo– y, por otro lado, que un Estado miembro mantenga o adopte medidas que ofrezcan ventajas concretas, para facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o para evitar o compensar algún impedimento en sus carreras profesionales.
23.El Tratado de Niza en 2001 confirma los avances anteriores y modifica la redacción del artículo 13CE, cuyo apartado 1 habilita al Consejo para sancionar «acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo[…]».
24.Estas innovaciones en el derecho originario, así como el desarrollo de los tiempos y la consolidación del rechazo a los distingos entre trabajadores de uno y otro sexo, han impulsado no sólo la aprobación de disposiciones que fijan un marco general para la igualdad de trato en el empleo y en la ocupación,(20) sino también la reforma de la Directiva76/207.(21)
25.Pero este abanico de reglas contra la discriminación no logra cambiar la cadencia, enquistada en la sociedad desde hace siglos, pues, aunque crece el número de mujeres en el mercado laboral, las tasas de ocupación(22) y el nivel salarial no son equiparables(23) a los de los hombres.
26.Estos datos revelan que, para lograr un balance más equitativo, no basta con las iniciativas legislativas, ya que la desdicha de la mujer en el trabajo se asienta en creencias y en hábitos férreamente anclados en prejuicios ancestrales. Se precisa un cambio de mentalidad que desestabilice los cimientos históricos de tanta desconsideración, tarea ardua, compleja y lenta en la que todos, en particular los poderes públicos, están comprometidos.
27.El Tribunal de Justicia ha asumido esta labor y, dentro de sus competencias, contribuye a eliminar las frecuentes discriminaciones que aún perduran en sistemas jurídicos tan adelantados como el de la Unión Europea y los de los Estados que la integran.
B.El trabajo a tiempo parcial
1.Consideración general
28.En el ámbito comunitario, se entiende por «trabajador a tiempo parcial» aquel «asalariado cuya jornada normal de trabajo, calculada sobre una base semanal o como media de un periodo de empleo de hasta un máximo de un año, tenga una duración inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable».(24)
29.La amplitud de la noción permite cobijar múltiples relaciones laborales que responden a diferentes objetivos, si bien el gran auge de esta modalidad deriva de su utilización para promover el denominado «reparto del empleo»,(25) merced a la flexibilidad que ofrece.(26)
30.Con esta modalidad laboral se cumple una jornada menor a la completa, a la que se realiza de forma mayoritaria por ser el referente de la regulación legal y colectiva.Así pues, la cualidad esencial del trabajo a tiempo parcial se refleja en el horario, en el que también inciden las horas extraordinarias, por lo que la práctica de estos suplementos en prestaciones reducidas ha recibido reiteradas críticas.(27)
31.Además, se constata que las mujeres hacen mayor uso que los hombres de esta modalidad laboral, pues les facilita mayor disponibilidad para acometer otras tareas, como las domésticas,(28) aunque el tiempo que procede dedicar a la familia depende del número de sus integrantes, de la edad de los hijos, de las eventuales personas dependientes, de los hábitos culturales y sociales, de los medios económicos disponibles, del entorno en el que se habita(29) y de otras circunstancias de toda índole.
2.Las discriminaciones retributivas
a)Ideas generales
32.Hay un principio básico en las relaciones entre los contratos a tiempo parcial y a tiempo completo: el de igualdad, que impide un trato menos favorable en caso de reducción de la jornada, salvo que se justifique por motivos objetivos.(30) El principio obedece a que las diferencias entre ambos contratos proceden exclusivamente de la duración de la prestación, pues en lo demás subsisten idénticos derechos y obligaciones.
33.La equiparación rige también en el ámbito salarial,(31) ya que la remuneración ha de ser proporcional a la duración de la prestación.(32) Pero en la nómina confluyen componentes de diversa índole, algunos desvinculados del horario laboral, por lo que podrían quedar exentos de ponderación.(33) De ahí que la homologación no signifique adoptar una posición lineal o de identidad que abocaría a situaciones absurdas.(34)
34.El Tribunal de Justicia ha estudiado la discriminación por razón de sexo en la remuneración de las trabajadoras a tiempo parcial respecto de los colegas masculinos adscritos a la jornada habitual.(35)
35.La sentencia de 31 de marzo de 1981, Jenkins,(36) resolvió un litigio suscitado por una empleada a tiempo parcial, que percibía por una hora de trabajo una paga inferior a la de un compañero con dedicación completa. El Tribunal de Justicia estimó que la diferencia entre los haberes de una y otra clase de asalariados infringía el antiguo artículo 119 del Tratado, pues reducía la retribución de los empleados a tiempo parcial, cuando «este grupo de trabajadores está integrado, de manera exclusiva o preponderante, por mujeres» (apartado15).
36.En la estela de la sentencia Jenkins se detectan, años después, las sentencias de 13 de mayo de 1986, Bilka,(37) a cuyo tenor la exclusión de los trabajadores a tiempo parcial, sobre todo mujeres, del régimen de pensiones de empresa vulnera el derecho comunitario, salvo que responda a factores objetivos ajenos a cualquier discriminación basada en el sexo; la de 13 de julio de 1989, Rinner-Kühn,(38) que, al abordar un supuesto semejante, apreció la misma trasgresión en la privación del derecho a conservar el salario durante la baja por enfermedad; y la de 27 de junio de 1990, Kowalska,(39) que, en parecidas circunstancias, proscribió la negativa al abono de un subsidio transitorio a causa de la extinción de la relación laboral.
37.También detectaron desigualdades en perjuicio de quienes escogen una dedicación parcial, en su mayoría asalariadas, las sentencias de 7 de febrero de 1991, Nimz,(40) relativa a la duración de los periodos de prueba necesarios para alcanzar una categoría retributiva superior; y de 4 de junio de 1992, Böttel,(41) sobre la menor indemnización de los cursos impartidos a miembros del comité de empresa.
38.Más recientemente, las sentencias de 20 de marzo de 2003, Kutz-Bauer,(42) y de 11 de septiembre de 2003, Steinicke,(43) examinaron los requisitos para que los funcionarios alemanes de cierta edad puedan disfrutar de una jornada reducida; y la de 23 de octubre de 2003, Schönheit y Becker,(44) reiteró la doctrina Bilka, al reputar contraria a las normas comunitarias una legislación que conlleva «una reducción del importe de la pensión de los funcionarios que han desempeñado sus cometidos a tiempo parcial durante una parte, al menos, de su carrera, cuando esta categoría de funcionarios comprende un número considerablemente mayor de mujeres que de hombres» (apartado74).
b)Los criterios para comparar
39.Aunque los pronunciamientos reseñados tienen un hilo conductor común, se observan divergencias en los factores sopesados para constatar una discriminación.
40.Así, en el asunto Helmig y otros, las empleadas a tiempo parcial que superaban la jornada contratada reclamaban un complemento pecuniario previsto en un convenio colectivo para las horas extraordinarias que excedieran de la jornada completa. La sentencia de 15 de diciembre de 1994(45) recalcó que «hay desigualdad de trato, siempre que la retribución global de los trabajadores a jornada completa sea más elevada, a igualdad de horas trabajadas, en virtud de una relación de trabajo por cuenta ajena, que la de los trabajadores a tiempo reducido» (apartado 26), circunstancia que no concurría en el litigio principal, en el que ambas clases de asalariados recibían la misma remuneración por idéntico número de horas ordinarias o extraordinarias de ocupación (apartados 27 a29).(46)
41.La sentencia de 31 de mayo de 1995, Royal Copenhagen,(47) aludió una vez más a un análisis «de forma global» (apartado 18), pese a que, en el marco del trabajo a destajo, la eventualidad de unas retribuciones medias diferentes para mujeres y para hombres «no es suficiente para apreciar una discriminación» (apartado22). En parecidos términos la sentencia de 6 de febrero de 1996, Lewark,(48) recurrió a la «retribución global» (apartado 25) para calificar de trato diferenciado la denegación a una trabajadora a tiempo parcial de la compensación por asistir a unos cursos de formación organizados para la actividad de los comités de empresa, ya que se impartieron fuera de su horario, aunque durante la jornada laboral completa, de suerte que quienes se regían por esta última sí la percibieran (apartado26).
42.No obstante, la sentencia de 17 de mayo de 1990, Barber,(49) reveló que una verdadera transparencia, favorecedora de un control judicial eficaz de las desigualdades, no se logra comparando el conjunto de las gratificaciones de distinto carácter concedidas, según los casos, a los trabajadores de uno u otro sexo, sino aplicándola a cada uno de los elementos de la remuneración (apartado34).
43.La jurisprudencia Barber ha sido reiterada en sentencias posteriores, como la de 30 de marzo de 2000, JämO,(50) que juzgó imprescindible cotejar «el salario base mensual de las comadronas con el de los ingenieros clínicos» (apartado 44), o la de 27 de mayo de 2004, Elsner-Lakeberg, ya citada, donde se aborda una normativa que sólo retribuía las horas extraordinarias a los trabajadores, a tiempo completo o a tiempo parcial, cuando excedían de tres al mes. La sentencia exigió comparar por separado la remuneración del horario normal y la de las horas extraordinarias (apartado 15), aduciendo que la de estas últimas, si bien se someten a las mismas condiciones en cualquier tipo de jornada, las «tres horas extraordinarias representan una carga de trabajo mayor para los profesores a tiempo parcial que para los que trabajan a tiempo completo», deduciendo «un trato desigual» en perjuicio de los primeros (apartado17).(51)
44.Atisbo, por tanto, dos enfoques jurisprudenciales en cuanto a los criterios utilizables para verificar la violación de la igualdad salarial: el que practica una evaluación global y el que lleva a cabo un examen por partidas. Esta disyuntiva late en el fondo de la cuestión prejudicial del Bundesverwaltungsgericht
45.Creo que el propio Tribunal de Justicia es consciente de esos dos criterios, pues los conectó en la sentencia 26 de junio de 2001, Brunnhofer,(52) cuando una empleada de banca no cobraba un complemento personal asignado a un compañero de su categoría profesional, discutiéndose si desempeñaban un trabajo semejante; falló que «la igualdad de retribución debe garantizarse no sólo en función de una apreciación global de las gratificaciones concedidas a los trabajadores, sino también a la vista de cada elemento de la retribución considerado aisladamente» (primer guión de la parte dispositiva).
46.Con similar propósito de concordar los dos criterios, el abogado general Jacobs, en el punto 32 de las conclusiones del asunto en el que recayó la mencionada sentencia JämO, advierte de que cuando, por razones históricas o de otro tipo, la estructura de la retribución sea compleja y resulte difícil o imposible identificar sus componentes o las pautas por las que se atribuyen, puede revelarse al tiempo poco realista e inútil «considerar aisladamente» cada componente de la retribución global, de modo que se requiera el «análisis global».(53)
C.El dilema suscitado en la cuestión prejudicial
47.No hay duda de que el pago de las horas extraordinarias constituye una retribución, sometida al principio de igualdad entre trabajadores y trabajadoras consagrado en el artículo141CE.
48.La jurisprudencia ha detectado una discriminación contraria a dicho principio en la aplicación de preceptos distintos a situaciones comparables o en la utilización de la misma norma en hipótesis diferentes;(54) la apreciación de este extremo exige dilucidar si las disposiciones controvertidas producen efectos más desfavorables para los trabajadores de un sexo determinado,(55) sin olvidar que el principio de igualdad de retribución, así como el de no discriminación, del que es una expresión particular, se manifiesta siempre ante circunstancias asimilables.(56) Tampoco cabe una discriminación indirecta, adoptando, por ejemplo, una regulación que, pese a formularse de manera neutra, perjudique a un número muy superior de mujeres que de hombres, salvo que concurra una justificación objetiva ajena a toda disparidad basada en elsexo.(57)
49.La proyección en el asunto de autos de estas ideas conlleva tres operaciones consecutivas para averiguar: en primer lugar, si hay una desigualdad de trato entre trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial o alguna secuela desfavorable para estos últimos; en segundo lugar, si afecta a un número superior de mujeres que de hombres; finalmente, si es irrenunciable para lograr el propósito perseguido y obedece a factores objetivamente justificados y ajenos a toda discriminación por razón desexo.
1.La constatación de una discriminación
a)Planteamiento
50.Un profesor a tiempo completo percibe la retribución correspondiente a una carga lectiva de 26,5horas semanales. Otro profesor a tiempo parcial cobra la cantidad proporcional a las 23horas semanales que tiene asignadas. La hora extraordinaria se paga igual en ambos supuestos, según el grupo en el que aparezcan encuadrados, al margen del horario que cumplan, aunque el importe es menor que el de la hora normal satisfecha al docente comprometido a desarrollar la jornada en su integridad.(58)
51. Esta determinación del precio de la hora implica que una persona que haga horas extraordinarias durante la franja comprendida entre el límite de su jornada reducida y el de la habitual –de 23 a 26,5horas semanales– reciba, en proporción, menos dinero que quien cubre la jornada completa. Por tanto, si trabajara 3,5horas más de las 23contractuales, no obtendría la nómina del que se halla obligado desde el principio a 26,5horas, pues la compensación de aquellas 3,5horas varía en uno y en otro caso.(59)
52.No obstante, como con acierto sostiene el Bundesverwaltungsgericht, ninguna repercusión desventajosa se deduce al contrastar exclusivamente, por un lado, la retribución reducida de los empleados a tiempo parcial con la normal de los empleados a tiempo completo y, por otro lado, la remuneración de las horas extraordinarias abonadas a cada grupo.
53.Por consiguiente, el dilema estriba en elegir el criterio para la comparación.
b)Solución propuesta
i)Ideas preliminares
54.Ya he avanzado que, para acreditar la conculcación de la igualdad salarial, la jurisprudencia se ha decantado bien por una evaluación global o bien por un examen por partidas.
55.Esos dos criterios, lejos de contradecirse, se complementan y su manejo en cada asunto depende de las circunstancias concurrentes. Ni siquiera se vislumbra una prevalencia, pues, por lo general, se recurre al estudio particularizado y sólo ocasionalmente a la valoración general.
56.Abordar la solución acudiendo mecánicamente a cualquiera de los dos criterios distorsiona la perspectiva expuesta cuando he aludido a la igualdad comunitaria entre los asalariados de ambos sexos, así como a las singularidades del trabajo a tiempo parcial, y desconoce la regla básica del artículo 141CE de que el mismo trabajo ha de recibir idéntica retribución.
57.Además, resulta equívoca la referencia a la remuneración bruta o a sus componentes, pues algunos se encuentran desvinculados de la jornada laboral, que, a su vez, representa el elemento caracterizador de los contratos con horario limitado. También cabría admitir la ponderación global de ciertos ingredientes específicos.
58.Así pues, la labor del Tribunal de Justicia no se sujeta a un corsé rígido, sino que, cuando surja la posibilidad de utilizar diversos instrumentos, ha de elegir el mejor para atender el objetivo de la norma comunitaria que ha de interpretar.
ii)El litigio principal
59.Si el principio de igualdad se enfocara hacia la retribución de las horas, normales o extraordinarias, comparando sólo las de cada tipo, no se constataría infracción alguna, ya que, en concreto, tienen semejante valor las horas de más cubiertas por los trabajadores a tiempo parcial y por los trabajadores a tiempo completo.
60.Pero, al proceder así, se omitiría la incidencia en la nómina final de la cantidad satisfecha por los dos tipos de horas, pese a que ambas son de idéntica naturaleza. Aún más, en ningún momento se ha insinuado que el trabajo de la Sra. Voß después de su horario difiera del efectuado durante la jornada contractual o del desempeñado por quien se acoge al horario pleno.
61.Procedería, pues, una apreciación global, evaluando partidas homogéneas, con la mirada puesta en el principio de que igual trabajo merece igual salario.
62.Sólo puedo, por tanto, compartir las observaciones de la demandante y de la Comisión, en cuya virtud el Tribunal de Justicia habría de indagar si, en el supuesto de autos, el trabajo desempeñado en horas extras por las personas sujetas al horario reducido está peor pagado que el evacuado durante esos periodos por los sometidos al horario ordinario.
63.Mantener otra postura rompería el equilibrio de la relación entre los trabajadores de ambas modalidades de jornada laboral, en perjuicio de los empleados a tiempo parcial.
64.Ahora bien, la discriminación únicamente se produce en el tramo comprendido entre los términos de cada una de las jornadas, pues, fuera del horario ordinario, la retribución por hora extraordinaria coincide.
65.Tampoco conviene olvidar la posición del empresario, según ha comentado la Comisión, que podría dejarse tentar por la codicia y compeler a sus trabajadores a tiempo parcial a proveerle de horas extraordinarias para ahorrar costes.
2.La afectación a las mujeres
66.Una vez acreditada una discriminación contraria al derecho comunitario, incumbe al tribunal remitente dirimir si la mayoría de los contratos a tiempo parcial los suscriben las mujeres, aunque ya ha anticipado que así sucede.(60)
3.La existencia de una justificación
67.Al igual que el extremo anterior, compete al juez nacional verificar si la desigualdad de trato resulta adecuada a la finalidad pretendida y si cabe excusarla por motivos objetivos, ajenos a la discriminación por motivos de sexo, aunque también ha avanzado su idea al respecto.(61)
V.Conclusión
68.En atención a las precedentes reflexiones, sugiero al Tribunal de Justicia responder a la cuestión prejudicial del Bundesverwaltungsgericht, declarandoque:
«El artículo 141CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que remunera las horas extraordinarias realizadas por los trabajadores a tiempo parcial, en la franja comprendida entre la terminación de su jornada y la de los trabajadores a tiempo completo, en menor medida que las horas ordinarias desarrolladas por estos últimos, cuando la diferencia de trato afecte a un número mucho mayor de mujeres que de hombres, si no se prueba que el régimen resulta imprescindible para alcanzar un propósito legítimo y está justificado por factores objetivos, ajenos a toda discriminación basada en elsexo.»
1 – Lengua original: español.
2– Asunto C‑285/02, Rec. p.I‑5861.
3– Sentencia de 8 de abril de 1976, DefrenneII (43/75, Rec. p.455), apartado12.
4– Quintanilla Navarro, B., Discriminación retributiva. Diferencias salariales por razón de sexo, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1996, pp.63 a168.
5– DO 1997, C 340, p.1.
6– Nueva versión de 20 de febrero de 1979 (GVBl.BE, p.368).
7– Versión de la comunicación de 3 de diciembre de 1998 (BGBl.I, p.3494).
8– Directiva del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos (DO L45, p.19).
9– Conclusiones presentadas en el asunto en el que recayó la sentencia de 21 de julio de 2005, Vergani (C‑207/04, Rec. p.I‑7453), puntos 19 a38.
10– Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M., «La conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras(I)», Relaciones Laborales, 1999/II, p.27.
11– Suma teológica, parteI, cuestión 92, De la producción de la mujer.
12– Tomo la cita de Rucqoui, A., «La mujer medieval: fin de un mito», Cuadernos de Historia16, Grupo16, Madrid,1985.
13– Cervantes Saavedra, M., Don Quijote de la Mancha, edición, introducción y notas de Martín de Riquer, capítuloLI de la primera parte, Ed. RBA, Barcelona, 1994, pp.597 y598.
14– Stuart Mill, J., El sometimiento de las mujeres, Ed. EDAF, Madrid,2005.
15– Un estudio de las disposiciones más importantes y de su evolución normativa se encuentra, entre otros, en Pérez del Río, T., Una aproximación al derecho social comunitario, Ed. Tecnos, Madrid, 2000, pp.87 y ss.; Sala Franco, T., «Igualdad de trato. Despidos colectivos», en El espacio social europeo, Centro de Documentación Europea, Universidad de Valladolid, Ed. Lex Nova, Valladolid, 1991, pp.249 y ss.; o Saulle, M.R., «Gli interventi comunitari in tema di parità uomo-donna e le azioni positive in favore delle donne», en Lavoro femminile e pari opportunità, Ed. Cacucci, Bari, 1989, pp.60 yss.
16– Directiva 75/117, antes mencionada.
17– Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, así como a las condiciones de trabajo (DO L39, p.40).
18– Directivas 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social (DO 1979, L6, p.24); y 86/378/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, sobre la utilización del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social (DO L225, p.40), modificada por la Directiva 96/97/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996 (DO 1997, L46, p.20).
19– DO 1992, C 191, p.1.
20– Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000 (DO L303, p.16).
21– Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la mencionada (DO L269, p.15).
22– Rivas García, J., La Europa social, Ed. José María Bosch, Barcelona, 1999, pp.77 a 80, proporciona datos estadísticos para demostrar que, en 1995, la ocupación media se elevaba al 66,2% de los hombres y al 45% de las mujeres.
23– En el año 2002 las mujeres europeas cobraron menos que los hombres una media del 18% en el sector privado y del 13% en el público (Europeas discriminadas, EL PAÍS, 14 de octubre de 2002, p.12).
24– Apartado 1 de la cláusula 3 del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial elaborado por la UNICE, elCEEP y laCES, anexo a la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997 (DO L14, p.9). Para la Organización Internacional del Trabajo (en lo sucesivo, «OIT»), la expresión «designa a todo trabajador asalariado cuya actividad laboral tiene una duración normal inferior a la de los trabajadores a tiempo completo en situación comparable» [letraa) del artículo 1 del Convenio nº175, sobre el trabajo a tiempo parcial, adoptado el 24 de junio de 1994, en vigor desde el 28 de febrero de1998].
25– Durán López, F., «La reducción del tiempo de trabajo: una aproximación al debate europeo», Revista de Trabajo, nos7 y 58, 1980, p.52.
26– Primer párrafo del preámbulo, tercer y cuarto considerandos y letrab) de la cláusula primera del Acuerdo marco citado.
27– Cabeza Pereiro, J., y Losada Arochena, J.F., El nuevo régimen legal del trabajo a tiempo parcial, Ed. Comares, Granada, 1999, pp.43 a 45, hacen una exposición de los reparos doctrinales, tales como la disfuncionalidad de las horas extraordinarias respecto de las premisas del contrato a tiempo parcial, la contradicción con la finalidad de reparto del empleo y con la flexibilidad propia de dicho contrato, así como los fraudes que provoca. En los Estados miembros se aprecia el eco de estas objeciones, por ejemplo, en España, la letrac) del apartado 4 del artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores [en la redacción dada por el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre (BOE nº285, pp.39188 y ss.)] prohíbe con carácter general tales horas, sustituidas por las «complementarias»; en Francia, los artículos L.212‑4-3 y L.212-4-4 del Code du Travail [modificados por la Ley 2005‑841, de 26 de julio de 2005 (JORF de 27 de julio de 2005)], también mencionan las «horas complementarias»; y en Italia, el artículo 3 del Decreto-legislativo nº61, de 25 de febrero de 2000, attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale (GURI nº66, de 20 de marzo de 2000), impone ciertas restricciones.
28– McRae, S., El trabajo a tiempo parcial en la Unión Europea: dimensión en función del sexo, Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1996, identifica las ventajas y los inconvenientes para las mujeres de esta modalidad de empleo. Grossin, W., en la introducción a la edición en castellano de su obra Trabajo y tiempo, Ed. Nova Terra, Barcelona, 1974, ya señala que «la vida del trabajo determina la vida total del trabajador». La propia demandante alega en las observaciones escritas que lleva a cabo un trabajo de menor duración para conciliar la vida familiar y la profesional.
29– Beltrán Felip, R., «Las mujeres y el trabajo a tiempo parcial en España. Elementos para su análisis», Cuaderno de Relaciones Laborales, nº17, 2000, p.145.
30– Apartado 1 de la cláusula cuarta del referido Acuerdo marco que, no obstante, lo restringe a «las condiciones de empleo».
31– Benavente Torres, M.I., El trabajo a tiempo parcial, Ed. Consejo Económico y Social de Andalucía, Sevilla, 2005, p.333.
32– El artículo 5 del Convenio nº175 de la OIT exige la «proporcionalidad» en el sueldo, calculado «sobre una base horaria, por rendimiento o por pieza».
33– La disparidad entre unas partidas y otras se aprecia en el punto 10 de la Recomendación nº182 de la OIT, de la misma fecha que el Convenio nº175, cuando reconoce el derecho a gozar, «en condiciones equitativas», de las compensaciones pecuniarias adicionales.
34– Merino Senovilla, H., El trabajo a tiempo parcial, Ed. Lex Nova, Valladolid, 1994, p.136.
35– De igual manera ha decidido otros aspectos del trabajo a tiempo parcial. Como muestra, entre las más recientes, las sentencias de 22 de noviembre de 2005, Mangold (C‑144/04, Rec. p.I‑9981), acerca de la posibilidad de celebrar contratos de ese tipo sin límite alguno; de 10 de marzo de 2005, Nikoloudi (C‑196/02, Rec. p.I‑1789), sobre el cálculo de la antigüedad y la integración en el personal estatutario; y de 12 de octubre de 2004, Wippel (C‑313/02, Rec. p.I‑9483), relativa a la duración de la jornada y a la distribución del tiempo de trabajo.
36– Asunto 96/80, Rec. p.911.
37– Asunto 170/84, Rec. p.1607.
38– Asunto 171/88, Rec. p.2743.
39– Asunto C‑33/89, Rec. p.I‑2591.
40– Asunto C‑184/89, Rec. p.I‑297.
41– Asunto C‑360/90, Rec. p.I‑3589.
42– Asunto C‑187/00, Rec. p.I‑2741.
43– Asunto C‑77/02, Rec. p.I‑9027.
44– Asuntos C‑4/02 y C‑5/02, Rec. p.I‑12575.
45– Asuntos C‑399/92, C‑409/92, C‑425/92, C‑34/93, C‑50/93 y C‑78/93, Rec.p.I‑5727.
46– En efecto, por un lado, «un trabajador a tiempo parcial cuya jornada de trabajo según el contrato asciende a dieciocho horas percibe, al trabajar una decimonovena hora, la misma retribución global que un trabajador a jornada completa por diecinueve horas de trabajo» (apartado 28), ya que la hora extraordinaria se paga como una normal; por otro lado, «los trabajadores a tiempo parcial consiguen una retribución global igual a la de los trabajadores a jornada completa cuando sobrepasan el límite de la jornada normal de trabajo fijada por los convenios colectivos, puesto que cobran igualmente el complemento salarial por horas extraordinarias» (apartado29).
47– Asunto C‑400/93, Rec.p.I‑1275.
48– Asunto C‑457/93, Rec.p.I‑243.
49– Asunto C‑262/88, Rec.p.I‑1889.
50– Asunto C‑236/98, Rec.p.I‑2189.
51– La sentencia encomendó al tribunal remitente evaluar si la diferencia afectaba a muchas más mujeres que a hombres, si respondía a un objetivo ajeno a la pertenencia a un sexo y si era imprescindible para alcanzar el objetivo perseguido (apartado18).
52– Asunto C‑381/99, Rec.p.I‑4961.
53– En el punto 44 de las conclusiones el abogado general Jacobs añade que «la regla general debe ser que, al comparar la retribución de dos trabajadores, es preciso tomar en consideración el número de horas que trabajan, y que una diferencia en las horas legitima una diferencia en la retribución, de modo que, en un caso extremo, no sería discriminatorio pagar a un hombre que trabaja a tiempo completo el doble que a una mujer que trabaja media jornada en un puesto idéntico, ni tampoco pagar más a un hombre que hace horas extraordinarias que a una mujer que no lashace».
54 – Sentencias de 14 de febrero de 1995, Schumacker (C‑279/93, Rec. p.I‑225), apartado30; de 13 de febrero de 1996, Gillespie y otros (C‑342/93, Rec. p.I‑475), apartado 16; y de 27 de octubre de 1998, Boyle y otros (C‑411/96, Rec. p.I‑6401), apartado39.
55 – Sentencias de 9 de febrero de 1999, Seymour-Smith y Pérez (C‑167/97, Rec. p.I‑623), apartado58; y Schönheit y Becker, ya indicada, apartado69.
56 – Sentencias de 16 de septiembre de 1999, Abdoulaye y otros (C‑218/98, Rec. p.I‑5723), apartado16; y de 29 de noviembre de 2001, Griesmar (C‑366/99, Rec. p.I‑9383), apartado39.
57 – Sentencias de 30 de noviembre de 1993, Kirsammer-Hack (C‑189/91, Rec. p.I‑6185), apartado 22; de 2 de octubre de 1997, Gerster (C‑1/95, Rec. p.I‑5253), apartado30, y Kording (C‑100/95, Rec. p.I‑5289), apartado16; de 17 de junio de 1998, Hill y Stapleton (C‑243/95, Rec. p.I‑3739), apartado 34; de 12 de julio de 2001, Jippes y otros (C‑189/01, Rec. p.I‑5689), apartado 129; de 12 de diciembre de 2002, Rodríguez Caballero (C‑442/00, Rec. p.I‑11915), apartado32; y las mencionadas Rinner-Kühn, apartado 12; Lewark, apartado 31; y Kutz-Bauer, apartado50.
58– A diferencia de lo que, según la demandante, sucede habitualmente, pues las horas suplementarias se suelen pagar más, aunque el Gobierno alemán opina lo contrario (punto 35 de sus observaciones).
59– El fenómeno no ocurre cuando se sobrepasa la jornada típica, a partir de las 26,5horas, pues desde ese momento hay una coincidencia total.
60– Según consta en el punto 2 del auto de reenvío, el Verwaltungsgericht se percató de que, en la primavera de 2000, cerca de un 88% de los maestros empleados por el Land de Berlín a tiempo parcial eran mujeres, dato reiterado en el punto 19 del propio auto.
61– El punto 19 del auto de remisión expone que «nada apunta a que la menor retribución de las horas extraordinarias se deba a factores objetivamente justificados y extraños a una discriminación por razón delsexo».