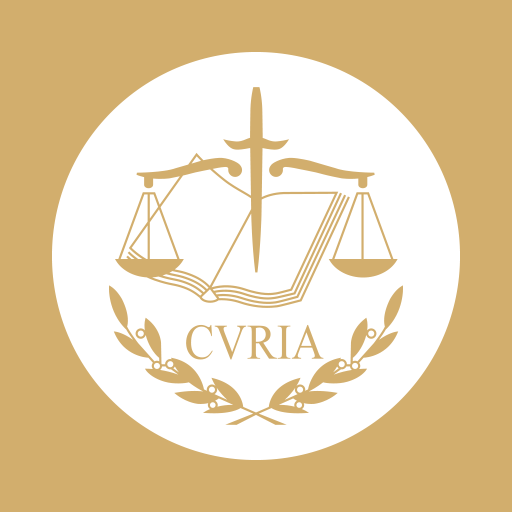
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. POIARES MADURO
presentadas el 3 de septiembre de 20091(1)
Asunto C‑194/08
Susanne Gassmayr
contra
Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Austria)]
1.La presente petición de decisión prejudicial versa sobre la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.(2) El órgano jurisdiccional remitente desea saber i)si el artículo 11, puntos 1, 2 y 3, de la Directiva tiene efecto directo y ii)si genera en favor de la trabajadora el derecho a seguir percibiendo un complemento por la realización de servicios de atención continuada a lo largo del período de baja laboral correspondiente al embarazo o al permiso de maternidad.
I.Hechos, procedimiento nacional y cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia
2.La demandante en el procedimiento principal, la Dra. Susanne Gassmayr, es médico asistente de la Clínica Universitaria de Anestesia de la Universidad de Graz desde el 1 de enero de 1995. La Ley austriaca sobre salarios (Gehaltsgesetz) establece que el trabajador que deba permanecer disponible en su puesto de trabajo fuera del horario ordinario de trabajo tendrá derecho a un complemento (artículo17bis, apartado1); de este modo, la demandante recibía, además de otras remuneraciones, un complemento calculado individualmente en función de los servicios de atención continuada que prestaba en el hospital.
3.La demandante, estando embarazada, dejó de trabajar el 4 de diciembre de 2002 por razones relacionadas con su embarazo. La Ley austriaca de protección a la mujer trabajadora (Mutterschutzgesetz) establece, en su artículo3, apartado3, que la trabajadora embarazada no podrá trabajar si, en virtud del certificado de un médico de la inspección de trabajo o de otro facultativo público que la trabajadora aporte, la continuación de su actividad constituye un riesgo para la vida o para la salud de la madre o del hijo. La misma Ley establece que no pueden trabajar las trabajadoras embarazadas que se encuentren en las ocho últimas semanas antes de la fecha prevista para el parto (artículo3, apartado1) o en las ocho semanas siguientes al parto (artículo5, apartado1). El abogado del Gobierno austriaco explicó en la vista celebrada ante el Tribunal de Justicia que el legislador austriaco pretendía, al adoptar el artículo3, apartado3, ofrecer una mayor protección a las mujeres embarazadas regulando una especie de período ampliado de permiso. Esta disposición no se aplica a todas las trabajadoras embarazadas, sino únicamente a las que sufren problemas de salud que pongan en peligro su vida o la del niño. Por lo tanto, cada caso se valora de forma individual, y la trabajadora embarazada puede disfrutar del período ampliado de permiso si aporta el correspondiente certificado médico. Inicialmente, la Dra. Gassmayr dejó de trabajar en el hospital en virtud de un certificado médico expedido conforme al artículo3, apartado3. Posteriormente, siguió de baja acogiéndose a los períodos de ocho semanas anterior y posterior a la fecha del parto. No prestó ningún servicio de atención continuada hasta el 7 de octubre de2003.
4.El 9 de febrero de 2004, la Dra. Gassmayr solicitó a su empleador, la Universidad de Graz, que le abonara un complemento consistente en el promedio de los servicios de atención continuada correspondiente al período en el que no había trabajado. Tras rechazar la Universidad esta petición, la Dra. Gassmayr presentó una reclamación, la cual fue asimismo desestimada por la Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Ministra federal de educación, ciencia y cultura). La Ministra consideró que, aunque el artículo3, apartado2, de la Ley sobre salarios establece que las trabajadoras embarazadas deberán percibir, durante el período en que tengan prohibido trabajar, su remuneración habitual «sin ninguna restricción», los complementos por los servicios de atención continuada no están comprendidos dentro del ámbito de aplicación de esta disposición. El artículo15, apartado5, de la Ley sobre salarios clasifica los complementos por servicios de atención continuada dentro de las «retribuciones extraordinarias», no dentro de los complementos habituales, y el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal administrativo) ha sostenido que las retribuciones extraordinarias sólo deben abonarse por los servicios efectivamente prestados. Así pues, los complementos por servicios de atención continuada no se abonan como una cantidad a tanto alzado, sino que se calculan individualmente en función de la tarifa horaria ordinaria prevista en los reglamentos administrativos correspondientes y del tiempo que cada trabajador haya dedicado efectivamente a servicios de atención continuada. Puesto que la Dra. Gassmayr no había prestado ningún servicio de este tipo, no tenía derecho a percibir el complemento.
5.La demandante, basándose en la Directiva92/85, impugnó la resolución de la Ministra ante el Verwaltungsgerichtshof, el cual ha remitido al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)1)¿Tiene efecto directo el artículo 11, puntos 1, 2 y 3, de la [Directiva 92/85]?
2)En caso de tener efecto directo, ¿deben interpretarse las mencionadas disposiciones en el sentido de que, durante una prohibición de trabajar para mujeres embarazadas o durante un permiso de maternidad, se mantiene el derecho a percibir un complemento por la realización de servicios de atención continuada (Journaldienstzulage)?
3)¿Es así, en cualquier caso, cuando el Estado miembro ha elegido un sistema de continuación del pago de la “retribución del trabajo” según el cual ésta comprende todos los ingresos, pero con la excepción de las llamadas retribuciones extraordinarias supeditadas a la realización efectiva de una prestación (enumerados en el artículo 15 de la Gehaltsgesetz 1956 austriaca), como la Journaldienstzulage objeto del presente asunto?
2)En caso contrario (si carecen de efecto directo), ¿tienen por objeto las mencionadas disposiciones que los Estados miembros adapten sus Derechos internos a ellas de tal manera que una trabajadora que durante una prohibición de trabajar para mujeres embarazadas o durante el permiso de maternidad no realice servicios de atención continuada tenga derecho a seguir percibiendo un complemento por dichos servicios?»
II.Efecto directo
6.El artículo11, puntos 1, 2 y 3, de la Directiva 92/85 establece lo siguiente:
«Como garantía para las trabajadoras a que se refiere el artículo 2, del ejercicio de los derechos de protección de su seguridad y salud reconocidos en el presente artículo, se establece lo siguiente:
1)En los casos contemplados en los artículos 5, 6 y 7, deberán garantizarse los derechos inherentes al contrato de trabajo, incluido el mantenimiento de una remuneración y/o el beneficio de una prestación adecuada de las trabajadoras a que hace referencia el artículo 2, con arreglo a las legislaciones y/o a las prácticas nacionales.
2) En el caso citado en el artículo 8, deberán garantizarse:
a)los derechos inherentes al contrato de trabajo de las trabajadoras a que hace referencia el artículo 2, distintos de los indicados en la siguiente letrab);
b)el mantenimiento de una remuneración y/o el beneficio de una prestación adecuada de las trabajadoras a que se refiere el artículo2.
3.La prestación contemplada en la letrab) del punto 2 se considerará adecuada cuando garantice unos ingresos equivalentes, como mínimo, a los que recibiría la trabajadora en caso de interrupción de sus actividades por motivos de salud, dentro de un posible límite máximo determinado por las legislaciones nacionales.»
7.Una disposición de una directiva dotada de efecto directo puede ser invocada por un particular frente al Estado incluso cuando éste se abstenga de adaptar en el plazo debido el Derecho nacional a la directiva o cuando haya realizado una adaptación incompleta o incorrecta. Es jurisprudencia reiterada que las disposiciones de una directiva tendrán efecto directo cuando se desprenda, desde el punto de vista de su contenido, que son incondicionales y suficientemente precisas.(3) El Tribunal de Justicia ha establecido que una disposición es «incondicional» cuando «enuncia una obligación que no está sujeta a ningún requisito ni supeditada, en su ejecución o en sus efectos, a que se adopte ningún acto de las instituciones de la Comunidad o de los Estados miembros».(4) Una disposición es lo suficientemente precisa cuando «establece una obligación en términos inequívocos».(5)
8.En el asunto Jiménez Melgar,(6) el Tribunal de Justicia tuvo la oportunidad de analizar el posible efecto directo de otra disposición de la Directiva 92/85, en concreto su artículo10, el cual establece lo siguiente:
«Prohibición de despido.
Como garantía para las trabajadoras, a que se refiere el artículo 2, del ejercicio de los derechos de protección de su seguridad y salud reconocidos en el presente artículo, se establece lo siguiente:
1)Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para prohibir el despido de las trabajadoras, a que se refiere el artículo 2, durante el período comprendido entre el comienzo de su embarazo y el final del permiso de maternidad a que se refiere el apartado 1 del artículo 8, salvo en los casos excepcionales no inherentes a su estado admitidos por las legislaciones y/o prácticas nacionales y, en su caso, siempre que la autoridad competente haya dado su acuerdo.
2)Cuando se despida a una trabajadora, a que se refiere el artículo 2, durante el período contemplado en el punto 1, el empresario deberá dar motivos justificados de despido por escrito.
3)Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para proteger a las trabajadoras, a que se refiere el artículo 2, contra las consecuencias de un despido que sería ilegal en virtud del punto1.»
9.El Tribunal de Justicia declaró que «las disposiciones del artículo 10 de la Directiva 92/85 imponen a los Estados miembros, fundamentalmente en su condición de empleadores, obligaciones concretas para cuyo cumplimiento no cuentan con margen de apreciación alguno».(7)
10.Coincido con la Comisión en que debe adoptarse el mismo enfoque en relación con el artículo11 de la Directiva. El artículo11, punto1, establece que deberán garantizarse los derechos inherentes al contrato de trabajo de una persona con arreglo a las legislaciones y a las prácticas nacionales en los casos contemplados en los artículos 5, 6 y 7 de la Directiva.(8) A continuación, el punto2 enumera los derechos que deben garantizarse en los casos citados en el artículo8.(9) Por último, el punto3 especifica cuándo se considerará adecuada la prestación abonada a una trabajadora en virtud del punto2. Estas disposiciones establecen, en términos inequívocos y sin sujeción a ningún requisito, la obligación de garantizar los derechos laborales de una persona de la misma forma que el artículo10 establece la obligación de proteger a las trabajadoras frente al despido. La redacción del artículo 11 no es más vaga ni oscura que la del artículo10, el cual, según ha declarado el Tribunal de Justicia, tiene efecto directo.
11.Consecuentemente, sugiero que el Tribunal de Justicia responda a la primera cuestión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof de la siguiente forma:
«El artículo11, puntos 1, 2 y 3, de la Directiva 92/85 tiene efecto directo y puede ser invocado por los particulares en los procedimientos judiciales nacionales.»
III.Obligación de pagar el complemento por los servicios de atención continuada
12.En las cuestiones segunda ytercera, el órgano jurisdiccional nacional pregunta, fundamentalmente, si el artículo11 de la Directiva se opone a que un Estado miembro establezca un sistema para la protección de las trabajadoras embarazadas en virtud del cual éstas tengan derecho a continuar percibiendo su retribución íntegra durante el período de baja laboral por razones relacionadas con su embarazo, con la excepción de los complementos específicos que se abonen únicamente cuando la trabajadora haya realizado efectivamente los servicios correspondientes. Una respuesta afirmativa significaría que, en principio, ningún concepto de la remuneración de una trabajadora estaría excluido de la obligación del empleador de continuar satisfaciendo su pago. En cambio, si el sistema nacional en cuestión fuese compatible con la Directiva, los Estados miembros conservarían la facultad de supeditar el pago de determinados complementos a la condición de que la trabajadora hubiese prestado efectivamente en favor del empleador el servicio correspondiente, en cuyo caso sería lícito deducir dichos complementos de la remuneración de las trabajadoras embarazadas durante su baja laboral.
Permiso de maternidad y baja por enfermedad
13.Como establece claramente la petición de decisión prejudicial, la demandante estuvo de baja durante dos períodos distintos: en primer lugar, en dos bloques de ocho semanas cada uno, antes y después de la fecha del parto (permiso de maternidad); en segundo lugar, durante un período de tiempo que se extendió desde el 4 de diciembre de 2002 hasta el inicio de su permiso de maternidad, inicio que se produjo cuando ya se encontraba en situación de baja en virtud del artículo3, apartado3, de la Ley de protección a la mujer trabajadora, según el cual las mujeres embarazadas no podrán trabajar si aportan un certificado médico en el que conste que la continuación de su actividad constituye un riesgo para la vida o para la salud de la madre o del hijo. Este último período podría ser calificado como una forma de baja por enfermedad. La primera cuestión que conviene aclarar es si el permiso de maternidad y la baja por enfermedad deben recibir el mismo tratamiento a efectos de la remuneración debida a la demandante.
14.El Tribunal de Justicia ha sostenido que el embarazo no puede en absoluto compararse a un estado patológico y, consecuentemente, que no puede compararse a una mujer encinta con una persona enferma.(10) No obstante, esto no significa que el trato que recibe una persona enferma sea siempre irrelevante para determinar el trato de una mujer que sufre una enfermedad relacionada con el embarazo. Esta afirmación queda demostrada por el hecho de que el propio Tribunal de Justicia ha establecido frecuentemente paralelismos entre situaciones médicas relacionadas con el embarazo y situaciones médicas de otro tipo; es decir, no relacionadas con el embarazo.
15.El asunto Hertz(11) versaba sobre una trabajadora que había sido despedida debido a sus ausencias continuadas de su trabajo provocadas por una enfermedad relacionada con su embarazo, pero que se manifestó una vez finalizado su permiso de maternidad. El Tribunal de Justicia determinó que en ese caso no debía haber distinciones entre una enfermedad atribuible al embarazo y otras enfermedades. En concreto, afirmó: «tanto los trabajadores masculinos como los femeninos están expuestos a la enfermedad. A pesar de que es cierto que determinados trastornos son propios de uno u otro sexo, la única cuestión es, pues, si una mujer es despedida a causa de ausencias debidas a enfermedad en las mismas condiciones que un hombre; si esto es así, no existe discriminación directa basada en el sexo».(12) En el asunto citado, se hizo una comparación entre una mujer que se encontraba en una situación médica relacionada con el embarazo y un hombre enfermo, y el Tribunal de Justicia concluyó que, siendo iguales todas las demás circunstancias, el hecho de que un trastorno fuese propio de uno de los dos sexos no significaba que la trabajadora hubiera sido discriminada por razón desexo.
16.El asunto Hertz versaba sobre una enfermedad relacionada con el embarazo que sólo se manifestó una vez finalizado el permiso de maternidad. En cambio, el asunto Larsson(13) versaba sobre una trabajadora que fue despedida debido a sus largas ausencias de su trabajo provocadas por una enfermedad relacionada con el embarazo que se manifestó tanto durante el embarazo como después de finalizar su permiso de maternidad. El Tribunal de Justicia declaró que el empleador podía legítimamente despedir a una trabajadora por ausencias debidas a una enfermedad relacionada con el embarazo que había comenzado durante el mismo, y que las ausencias correspondientes al período comprendido entre el principio del embarazo y el inicio del permiso de maternidad podían ser tenidas en cuenta para el cómputo del período que justificaba su despido en virtud de la legislación nacional. Posteriormente, en el asunto Brown,(14) el Tribunal de Justicia modificó la última parte de su apreciación en el asunto Larsson, si bien confirmó expresamente el fallo de la sentencia Hertz en el sentido de que las ausencias debidas a una enfermedad relacionada con el embarazo posteriores al permiso de maternidad debían ser tratadas de la misma manera que las ausencias por enfermedad de un trabajador, comparando nuevamente, de este modo, una enfermedad relacionada con el embarazo con otra no relacionada conéste.(15)
17.Más recientemente, el Tribunal de Justicia adoptó el mismo enfoque en la sentencia McKenna.(16) El asunto versaba sobre una trabajadora que, durante la casi totalidad de su embarazo, estuvo de baja por enfermedad por prescripción médica a causa de un estado patológico vinculado con su embarazo. Al término de su permiso de maternidad, seguía sin estar en condiciones de trabajar por motivos médicos y se tomó un nuevo período de baja por enfermedad. La trabajadora percibió la totalidad de su retribución durante el permiso de maternidad y la mitad de ésta durante parte del período de baja por enfermedad. El régimen de baja por enfermedad de su empleador no distinguía entre los estados patológicos vinculados al embarazo y las enfermedades ajenas a él; por tanto, a efectos retributivos, recibió el mismo trato que el de un trabajador enfermo que hubiese estado de baja el mismo número de días. La Sra.McKenna alegó haber sido víctima de una discriminación por razón de sexo, por cuanto el estado patológico ligado a su embarazo había sido asimilado a una enfermedad no relacionada con éste. El Tribunal de Justicia no acogió esta tesis. El Tribunal de Justicia consideró que la especificidad de las enfermedades ligadas al embarazo (esto es, que afectan únicamente a las trabajadoras) no implica que «una trabajadora, de baja por una enfermedad ligada a su embarazo, tenga derecho al mantenimiento íntegro de su retribución cuando otro trabajador, de baja por una enfermedad ajena a un embarazo, no disfruta de tal derecho».(17) El Tribunal de Justicia estableció en esa sentencia una comparación entre una trabajadora que no puede trabajar por razones médicas ligadas a su embarazo y un hombre que no puede trabajar por otras razones médicas, y concluyó: «[...] el Derecho comunitario no impone la obligación de mantener la retribución íntegra de una trabajadora de baja durante su embarazo por una enfermedad ligada a éste. Durante una baja resultante de una enfermedad como ésa, una trabajadora puede, por lo tanto, tener que soportar una reducción de su retribución, a condición de que, por un lado, reciba el mismo trato que un trabajador de baja por enfermedad y que, por otro, el importe de las prestaciones abonadas no quede reducido a tal punto que ponga en peligro el objetivo de protección de las trabajadoras embarazadas».(18) Una vez más, el Tribunal de Justicia comparaba las enfermedades ligadas al embarazo con otros estados patológicos, y resolvía que podían tratarse del mismo modo siempre que el objetivo de proteger el embarazo no se viera comprometido. La cuestión no se refiere a la discriminación por razón de sexo (aunque las enfermedades ligadas al embarazo afecten únicamente a las mujeres, existen enfermedades que sólo los hombres padecen) sino al objetivo principal de proteger a las mujeres embarazadas.
18.Creo que de la jurisprudencia analizada se pueden extraer dos reglas: en primer lugar, el embarazo no es una enfermedad y no debe asimilarse a ella; en segundo lugar, siendo iguales todas las demás circunstancias, es posible comparar el trato deparado a una mujer que sufre una enfermedad ligada a su embarazo con el deparado a un hombre enfermo. La aplicación de estas reglas es evidente en el razonamiento seguido por el Tribunal de Justicia en los asuntos expuestos; asuntos en los que, aunque no se equipara el embarazo a la enfermedad, se comparan en términos muy claros las enfermedades relacionadas con el embarazo con otras enfermedades.
19.Además, creo que es importante observar que la propia Directiva92/85 compara, en su artículo11, punto3, el permiso de maternidad con la baja por enfermedad. Esta disposición establece que durante el permiso de maternidad se debe garantizar a la trabajadora unos ingresos equivalentes, como mínimo, a los que recibiría en caso de interrupción de sus actividades por motivos de salud. El objetivo de la Directiva es el de ofrecer un nivel mínimo de protección a las trabajadoras, y, para hacerlo efectivo respecto de la remuneración durante el permiso de maternidad, identifica la cuantía de la prestación por enfermedad como el umbral por debajo del cual no puede situarse la prestación por maternidad. Por tanto, es el legislador comunitario el que establece un paralelismo entre el embarazo y la enfermedad en el mismo instrumento legislativo promulgado para proteger a las mujeres embarazadas. Creo que una posible explicación es que, puesto que todo empleado, con independencia de su sexo u ocupación específica, puede ponerse enfermo en un momento dado, puede esperarse razonablemente que los gobiernos nacionales, al establecer la cuantía de la prestación por enfermedad, tengan en cuenta los intereses de todas las partes involucradas y lleguen a una decisión que garantice que los trabajadores que no puedan trabajar debido a una enfermedad perciban unos ingresos adecuados que les permitan mantenerse durante su enfermedad. Ampliar esa garantía mínima a las mujeres que no trabajan durante el permiso de maternidad supone que también tengan derecho a un nivel de ingresos que les permita mantenerse durante el período de baja. Esto también explica la formulación del último considerando del preámbulo de la Directiva, en el cual se afirma que el embarazo no es análogo a la enfermedad. Aquí, los autores de la Directiva dejan claro que, aunque comparen la prestación por enfermedad a la prestación por maternidad en el artículo11, punto3, ello no significa que el embarazo como tal deba equipararse a una enfermedad.
20.Paraterminar, cabe señalar que el legislador comunitario ha establecido paralelismos entre el embarazo y la enfermedad en la Directiva y el Tribunal de Justicia ha comparado expresamente las ausencias del trabajo debidas a enfermedades ligadas al embarazo a las ausencias debidas a otras enfermedades. Puesto que es posible hacer esta comparación limitada entre el permiso de maternidad y la baja por enfermedad, al menos en lo que concierne a la remuneración, a efectos de determinar si la Dra. Gassmayr tiene derecho al complemento, es irrelevante que a la Sra.Gassmayr le resulten de aplicación las disposiciones de la Ley austriaca de protección a la mujer trabajadora, los artículos5 y 6 de la Directiva sobre condiciones de trabajo y protección en las actividades en que un empleado se vea expuesto a riesgos, o el artículo141CE, sobre igualdad de retribución. Todas estas disposiciones exigen la misma clase de protección, en concreto unos ingresos como mínimo equivalentes a la prestación por enfermedad.(19) Para simplificar la exposición, en lo sucesivo me referiré a los dos períodos durante los que la Dra. Gassmayr estuvo ausente de su trabajo como «permiso de maternidad», y a la remuneración que percibió durante esos períodos, como la «prestación por maternidad».
Pago del complemento por los servicios de atención continuada
21.La siguiente cuestión que debe abordarse es si la Dra. Gassmayr tiene derecho al complemento por los servicios de atención continuada correspondiente al período durante el que no prestó ningún servicio de ese tipo. Según alega la demandante, la Directiva prohíbe que se practiquen reducciones de ningún tipo sobre los ingresos que la demandante habría percibido si hubiese podido trabajar. El Gobierno austriaco afirma que los ingresos que la Directiva garantiza a las trabajadoras embarazadas no comprenden todas las cantidades que se les habrían abonado en circunstancias normales, y que los Estados miembros pueden legítimamente condicionar el pago de determinados conceptos a la prestación efectiva de servicios.
22.La respuesta a esta cuestión depende de la interpretación del término «prestación adecuada», empleado en el artículo 11, punto 2, letrab), de la Directiva. La Directiva impone a los Estados miembros la obligación de prever en sus legislaciones nacionales que las trabajadoras embarazadas reciban una prestación adecuada durante su permiso de maternidad. El hecho de que la Dra. Gassmayr no perciba el complemento por los servicios de atención continuada, ¿determina que sus ingresos son inadecuados a efectos de la Directiva?
23.En el asunto Gillespie y otros, el Tribunal de Justicia consideró que «ni el artículo 119 del TratadoCEE, ni el artículo 1 de la Directiva 75/117 imponían la obligación de mantener la retribución íntegra de los trabajadores femeninos durante su permiso de maternidad. [...] No obstante, el importe de estas prestaciones no podría quedar reducido hasta un punto que pusiera en peligro el objetivo del permiso de maternidad, que es proteger a los trabajadores femeninos antes y después del parto. Para apreciar el importe controvertido desde esta perspectiva, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta no sólo la duración del permiso de maternidad, sino igualmente de las otras modalidades de protección social reconocidas por la legislación nacional en caso de ausencia justificada del trabajador».(20) Este fallo fue confirmado recientemente en la sentencia Alabaster, en la que el Tribunal de Justicia, citando el asunto Gillespie y otros, resolvió que las mujeres embarazadas «no pueden acogerse a lo dispuesto en el artículo 119 del Tratado para exigir que durante su permiso de maternidad se mantenga su retribución íntegra, como si continuasen ocupando efectivamente, como los demás trabajadores, su puesto de trabajo».(21)
24.Por lo tanto, el Derecho comunitario no se opone, en principio, a una disposición de Derecho nacional que establezca que la prestación que las trabajadoras embarazadas vayan a recibir durante su permiso de maternidad sea inferior a la retribución habitual que reciben cuando prestan efectivamente servicios. No obstante, la disminución de ingresos no puede ser tal que ponga en peligro la protección que el legislador comunitario ha querido garantizar a las trabajadoras embarazadas. Así, el Tribunal de Justicia ha sostenido que una mujer que disfrute de un permiso de maternidad debe beneficiarse de un aumento de salario que haya tenido lugar durante tal permiso o durante el período que fue tomado en consideración para calcular su prestación de maternidad.(22) De forma similar, sería ilícito privar a una trabajadora del derecho a ser objeto de calificación para poder beneficiarse de una promoción profesional y un aumento de salario por razón de que, debido al permiso de maternidad de que había disfrutado, no había cumplido el requisito previo de haber trabajado seis meses durante el año anterior.(23)
25.Creo que el razonamiento que subyace en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es que no se debe disuadir a las trabajadoras de que tengan hijos por el temor a no percibir ingresos suficientes para mantenerse durante el permiso de maternidad, o a que ese hecho repercuta negativamente en su promoción profesional. El Derecho comunitario concede cierto margen discrecional a las autoridades nacionales para que tengan en cuenta las condiciones sociales y económicas de su país y para decidir qué ingresos pueden considerarse adecuados para una mujer durante el permiso de maternidad y qué condiciones son necesarias para garantizar que no se vea perjudicada en su futura carrera profesional. Estas facultades discrecionales se encuentran limitadas por la regla de que la prestación por maternidad no puede ser inferior a la prestación por enfermedad.(24) Como he explicado antes, el razonamiento de esta disposición es que, dado que la enfermedad es una contingencia que puede afectar a cualquier persona, con independencia de sexo u ocupación, es probable que los legisladores nacionales tengan en cuenta todos los intereses en juego y lleguen a una decisión equitativa para establecer la cuantía de la prestación por enfermedad.
26.Éste es el contexto que debe tenerse en cuenta para responder a la cuestión referente al complemento por los servicios de atención continuada. En principio, no es contrario al Derecho comunitario que los empleadores abonen prestaciones o complementos adicionales a sus empleados por la prestación de servicios específicos y que condicionen este abono a la prestación efectiva de los servicios en cuestión. En la petición de decisión prejudicial, se afirma que, en virtud de la legislación austriaca aplicable, el complemento por los servicios de atención continuada no es una retribución a tanto alzado que se pague a todos los médicos, sino que se calcula individualmente para cada médico que haya prestado servicios de atención continuada en función de la tarifa horaria ordinaria legalmente establecida. Aparentemente, por tanto, los médicos que, por la razón que sea, no hayan prestado servicios de atención continuada no recibirán este complemento. Posiblemente, esto incluye a las personas de baja por enfermedad. La Comisión, sin embargo, parece decantarse por una interpretación diferente. Según sus alegaciones, el Derecho austriaco concede efectivamente a los trabajadores de baja por enfermedad el derecho a reclamar dicho complemento por los servicios de atención continuada. De ser esto cierto, debe también reconocerse este derecho a las mujeres que disfrutan un permiso de maternidad. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar cuál es la interpretación correcta del Derecho austriaco.
27.Considero que queda dentro del margen discrecional que el Derecho comunitario concede a los Estados miembros la posibilidad de que éstos aprueben una norma en la que se prevea que, de forma similar a las personas de baja por enfermedad, las trabajadoras embarazadas ausentes del trabajo continuarán percibiendo su salario y los complementos habituales, pero no las partidas extraordinarias directamente relacionadas con la prestación de un servicio específico cuando éste no se haya prestado efectivamente.(25) Por el contrario, un empleador no podrá negarse a pagar un complemento que constituya una partida habitual de la remuneración de una empleada y que no esté relacionado con la realización de servicios específicos.(26) Por ejemplo, algunos empleadores abonan un complemento a todos los empleados que posean títulos académicos superiores, tengan una experiencia especial en un campo particular u ocupen un puesto de responsabilidad. Éste es el típico caso de las percepciones concedidas como reconocimiento del estado o cualificación de los trabajadores, así como de su contribución general a la empresa; el pago de estos conceptos no suele estar condicionado a la prestación de servicios específicos y las cantidades abonadas suelen consistir en complementos a tanto alzado sin ninguna relación con el número de horas efectivamente trabajadas. Salvo en circunstancias excepcionales, sería incompatible con el Derecho comunitario deducir esos complementos de la prestación por maternidad. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar la naturaleza de los distintos complementos.
28.Por supuesto, como ya he mencionado, el criterio definitivo debe ser la cuantía de la prestación por enfermedad prevista por la legislación nacional. La deducción de complementos practicada respecto de la prestación por maternidad será compatible con el Derecho comunitario siempre que los ingresos restantes de la trabajadora embarazada sean, como mínimo, equivalentes a los ingresos que ésta percibiría si estuviese de baja laboral por razones relacionadas con su salud. También en este caso corresponde al órgano jurisdiccional nacional calcular la prestación por enfermedad que la trabajadora habría recibido en virtud de la legislación nacional y comprobar que la prestación por maternidad no es inferior aésta.
29.Por tanto, propongo que el Tribunal de Justicia responda a la segunda cuestión del siguiente modo:
«El artículo11, puntos 1, 2 y 3, de la Directiva 92/85 no se opone a una disposición de Derecho nacional en virtud de la cual un empleador puede negarse a pagar a una trabajadora embarazada una prestación extraordinaria, como el complemento por los servicios de atención continuada objeto del procedimiento principal, que esté directamente vinculada con la prestación de servicios específicos si la trabajadora en cuestión no ha realizado ningún servicio de ese tipo por encontrarse disfrutando de permiso de maternidad o por no poder trabajar por razones relacionadas con su salud o la de su hijo. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar la naturaleza de los distintos complementos y comprobar que los ingresos de la trabajadora embarazada son, al menos, equivalentes a los ingresos que garantiza el Derecho nacional a los trabajadores que se encuentren de baja laboral por razones relacionadas con su salud.»
IV.Conclusión
30.En consecuencia, sugiero que el Tribunal de Justicia responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Verwaltungsgerichtshof de la siguiente forma:
«1)El artículo 11, puntos 1, 2 y 3, de la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, tiene efecto directo y puede ser invocado por los particulares en los procedimientos judiciales nacionales.
2)El artículo11, puntos 1, 2 y 3, de la Directiva 92/85 no se opone a una disposición de Derecho nacional en virtud de la cual un empleador puede negarse a pagar a una trabajadora embarazada una prestación extraordinaria, como el complemento por los servicios de atención continuada objeto del procedimiento principal, que esté directamente vinculada con la prestación de servicios específicos si la trabajadora en cuestión no ha realizado ningún servicio de ese tipo por encontrarse disfrutando de permiso de maternidad o por no poder trabajar por razones relacionadas con su salud o la de su hijo. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar la naturaleza de los distintos complementos y comprobar que los ingresos de la trabajadora embarazada son, al menos, equivalentes a los ingresos que garantiza el Derecho nacional a los trabajadores que se encuentren de baja laboral por razones relacionadas con su salud.»
1 – Lengua original: inglés.
2– DO L348, p.1; en lo sucesivo, «Directiva».
3– Sentencias de 19 de enero de 1982, Becker (8/81, Rec. p.53), apartado25; de 22 de junio de 1989, Fratelli Costanzo (103/88, Rec. p.1839), apartado29; de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer (C‑397/01 a C‑403/01, Rec. p.I‑8835), apartado 103, y de 17 de julio de 2008, Arcor y otros (C‑152/07 a C‑154/07, Rec. p.I‑5959), apartado40.
4– Sentencia de 29 de mayo de 1997, Klattner (C‑389/95, Rec. p.I‑2719), apartado33.
5– Sentencias de 26 de febrero de 1986, Marshall (152/84, Rec. p.723), apartado52, y Klattner, antes citada.
6– Sentencia de 4 de octubre de 2001 (C‑438/99, Rec. p.I‑6915).
7– Apartado33.
8– Relativos a los riesgos laborales y al trabajo nocturno.
9– Relativo al permiso de maternidad.
10– Sentencia de 14 de julio de 1994, Webb (C‑32/93, Rec. p.I‑3567), apartado25.
11– Sentencia de 8 de noviembre de 1990, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund (C‑179/88, Rec. p.I‑3979).
12– Apartado17.
13– Sentencia de 29 de mayo de 1997 (C‑400/95, Rec. p.I‑2757).
14– Sentencia de 30 de junio de 1998 (C‑394/96, Rec. p.I‑4185).
15– Apartados 26 y 27: «[...] en la medida en que aparezcan tras el permiso de maternidad, los estados patológicos están comprendidos en el ámbito de aplicación del régimen general aplicable en caso de enfermedad (véase, en este sentido, la sentencia Hertz, [...] apartados 16 y 17). En tal situación, la única cuestión es si las ausencias de la trabajadora posteriores al permiso de maternidad y motivadas por la incapacidad laboral resultante de dichos trastornos son tratadas de la misma manera que las ausencias de un trabajador debidas a una incapacidad laboral de idéntica duración; si es así, no existe discriminación basada en el sexo. Resulta asimismo de todas las consideraciones que preceden que, contrariamente a lo declarado por el Tribunal de Justicia en [el asunto] Larsson [...], cuando una trabajadora está ausente debido a una enfermedad causada por el embarazo o el parto, en el supuesto de que esa enfermedad haya sido contraída durante el embarazo y se haya prolongado durante el permiso de maternidad y después de éste, dicha ausencia, no sólo durante el permiso de maternidad, sino también durante el período comprendido entre el inicio de su embarazo y el inicio del permiso de maternidad, no puede tenerse en cuenta para el cálculo del período que justifica su despido según el Derecho nacional. En cuanto a la ausencia de la trabajadora posterior al permiso de maternidad, podrá tenerse en cuenta en las mismas condiciones que la ausencia de un hombre a causa de una incapacidad laboral de idéntica duración.» Aunque el asunto Brown se decidió al amparo de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO L39, p.40; EE05/02, p.70), al tomar su decisión el Tribunal de Justicia se vio considerablemente influido por la especial protección que la Directiva 92/85 otorgaba a las mujeres embarazadas, la cual había sido aprobada poco antes de que el Tribunal de Justicia dictara sentencia.
16– Sentencia de 8 de septiembre de 2005 (C‑191/03, Rec. p.I‑7631).
17– Apartado57.
18– Apartados 61 y 62.
19– Una interpretación que exigiría, sobre la base del artículo141CE, ampliar la protección de las mujeres que sufren enfermedades relacionadas con el embarazo incluso más allá del período de permiso de maternidad previsto en la Directiva cuestionaría indirectamente la compatibilidad de la Directiva con el artículo 141CE. Ello se debe a que la propia Directiva establece la prestación por enfermedad como el mínimo que deben garantizar los Estados miembros a las mujeres embarazadas durante el permiso de maternidad. Sería absurdo aceptar que una mujer tenga una protección más limitada durante el permiso de maternidad que la protección de la que disfruta fuera de ese período.
20– Sentencia de 13 de febrero de 1996 (C‑342/93, Rec. p.I‑475), apartado20. La Directiva 92/85 no se aplicó rationae temporis a los hechos del asunto Gillespie y otros, si bien el razonamiento del Tribunal de Justicia es igualmente válido por lo que se refiere a su interpretación.
21– Sentencia de 30 de marzo de 2004, Alabaster (C‑147/02, Rec. p.I‑3101), apartado46.
22– Sentencia Gillespie y otros, antes citada, apartados 21 y 22. Véase igualmente la sentencia Alabaster, apartado48.
23– Sentencia de 30 de abril de 1998, Thibault (C‑136/95, Rec. p.I‑2011), apartado29.
24– El Tribunal de Justicia afirmó en la sentencia de 27 de octubre de 1998, Boyle y otros (C‑411/96, Rec. p.I‑6401), apartado35, que la letrab) del punto 2 y el punto 3 del artículo 11 exigen que la trabajadora perciba una prestación de maternidad igual, como mínimo, a la prestación prevista por las legislaciones nacionales en materia de Seguridad Social, pero no garantizan la percepción de unos ingresos mayores que aquellos que el empresario se haya obligado a pagar a los trabajadores en situación de incapacidad temporal por enfermedad.
25– Parto de la base de que esas partidas adicionales se abonan únicamente en concepto de complemento del salario. La situación sería diferente si la remuneración se calculara de forma que esas partidas adicionales constituyesen en realidad una parte sustancial de la remuneración global.
26– El asunto Lewen (sentencia de 21 de octubre de 1999, C‑333/97, Rec. p.I‑7243) versaba sobre el pago voluntario por parte de un empleador de la gratificación de Navidad. La gratificación se abonaba cada año a todos los empleados y no estaba relacionada con la prestación de servicios específicos en la empresa. El Tribunal de Justicia sostuvo que, aunque el empleador podía tener en cuenta los períodos de permiso parental para reducir proporcionalmente la prestación, no podía hacer lo mismo con los períodos previstos para la protección de las madres (como el permiso de maternidad). Véanse los apartados 48y49.